Enamorarse de la ciencia
- Análisis
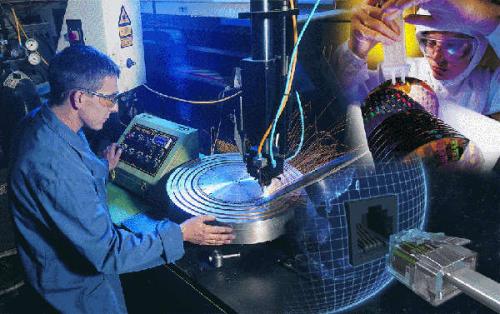
Allá por 1981, cuando cursaba segundo año de bachillerato, se asignó la tarea, en la materia de filosofía general, de hacer una síntesis del Discurso del método, de René Descartes. Aún conservo la edición –subrayada con lapicero— que compré para cumplir con la actividad escolar. La línea que completa el título de esta obra se quedó grabada en mi memoria como una de las mejores expresiones libertarias de todos los tiempos: Discurso del método para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias.
Me maravilló, desde entonces, la idea de que usar la razón, siguiendo un método, para buscar la verdad era algo que hacía la ciencia, lo cual –pese al tiempo transcurrido desde que Descartes lo formuló— sigue vigente en el quehacer científico en todos los rincones del planeta. Los científicos buscan la verdad, usando la razón y siguiendo procedimientos (métodos) que les permiten acceder al mundo real. La ciencia, vista de esta manera, tiene una indudable fuerza liberadora, no sólo porque nos permite conocer la complejidad, diversidad, belleza, dolor y muerte que hay en la realidad, sino porque nos ayuda a diseñar mecanismos más eficaces para intervenir en sus dinámicas.
Ese proceder lo pude ver, y tratar de entender con mi débil formación de esos años (en la misma época en la que leía el Discurso del método), en científicos como Iván Séchenov en Los reflejos del cerebro (La Habana, Academia de ciencias de la Habana, 1965); Iván Pavlov, en Fisiología y psicología (Madrid, Alianza, 1968); en Alexander Luria, en El cerebro en acción (Barcelona, Fontanella, 1979)1; Charles Darwin, en el Origen del hombre (Madrid, EDAF, 1979) y Alberto L. Merani, en Psico-biología (México, Grijalbo, 1964)2. En estas obras, y en lo que pude conocer de la vida y compromiso de sus autores, lo suyo era la búsqueda de la verdad no de manera desinteresada o fría, sino de forma apasionada, con una entrega incondicional a la develación de los misterios –en el caso de todos ellos— de las bases biológicas de la vida mental y de la realidad humana.
En el clima de resistencia y de afanes libertarios de aquellos años ochenta en El Salvador, el imperativo cartesiano de buscar científicamente la verdad se añadía al crisol de ideas (políticas, literarias, religiosas) que se amalgamaba para dar ánimo y confianza a quienes se oponían a abusos y violencias que se inspiraban en –y se justificaban a partir de— visiones distorsionadas de la realidad. En mi caso particular, en esa amalgama, además de Descartes, Séchenov, Luria, Pavlov, Darwin o Merani, tenían cabida creadores literarios como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Ernesto Sábato, Fedor Dostoyevski, León Tolstoi y José de Espronceda. De este último, me impactó su “Canción del Pirata”, un homenaje a la libertad de cabo a rabo. Dice así:
Canción del pirata
“Con diez cañones por banda,
viento en popa a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín;
bajel pirata que llaman,
por su bravura, el Temido,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.
La luna en el mar riela,
en la lona gime el viento
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;
y va el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, a la otra Europa,
y allá a su frente Estambul;
Navega velero mío,
sin temor,
que ni enemigo navío,
ni tormenta, ni bonanza,
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor.
Veinte presas
hemos hecho
a despecho,
del inglés,
y han rendido
sus pendones
cien naciones
a mis pies.
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar”.
Entender y sentir que el conocimiento científico es parte integrante de los anhelos liberadores de los seres humanos –anhelos que se expresan asimismo en la filosofía y el arte— me hizo sentir respeto y admiración por las personas que se dedican a la ciencia, pero también me llevó a maravillarme por las conquistas científicas que se plasman en sus teorías explicativas sobre el funcionamiento, relaciones y dinámicas (causales. evolutivas, estructurales, probabilísticas, caóticas, fractales) de los distintos ámbitos de la realidad en los que se posa la mirada científica. Desde aquellos años en que estudiaba bachillerato hasta el día de ahora no he dejado ni dejo de maravillarme por lo que hacen los científicos y por los logros explicativos que, con dedicación, disciplina y creatividad, no cesan de conseguir, ya sea en la exploración de los orígenes y estructura del universo, los mecanismos íntimos de la realidad física, las claves genéticas de la vida, los derroteros evolutivos del Homo sapiens y sus ancestros, y las bases genéticas y cerebrales de la vida mental y los comportamientos humanos.
Es fácil enamorarse de la ciencia (del conocimiento científico, de sus modos de proceder, de sus criterios de validación, de la lógica que gobierna los relatos científicos) si se entiende que su propósito es ofrecer una visión explicativa de los distintos ámbitos de la realidad –una visión distinta a la del sentido común o las mitológicas— y no una colección de datos o hechos, o unas destrezas instrumentales (como realizar operaciones matemáticas o manejar un microscopio o un bisturí). Esas y otras operaciones –lo mismo que el manejo de datos— son necesarias para el quehacer científico, pero no lo definen.
Lo que el conocimiento científico ofrece es una explicación de la realidad; esa explicación es lo que se plasma en las teorías científicas, que son la culminación del esfuerzo de los científicos –hombres y mujeres— desparramados por el mundo, pero unidos por ese objetivo común. En las teorías se plasma la verdad buscada, y nunca encontrada de forma definitiva, por los científicos. Apropiarse de esas teorías –por ejemplo, de la teoría de la evolución de Darwin o de la teoría que explica la relación entre los elementos químicos de Mendeleyev— es la puerta de entrada para enamorarse de la ciencia; y ello porque las mismas nos hablan de la realidad que nos rodea, de su riqueza, diversidad y complejidad.
Quienes no comprenden esto; quienes entran a la ciencia por la puerta equivocada (por ejemplo, quienes reciben de entrada la noción errónea de que la ciencia es un conjunto de datos) es difícil que se enamoren de ella, pues se les escapa en esa misma entrada lo que hace de la ciencia algo importante para la vida humana: nos habla, como ningún otro saber, del lugar que ocupamos en el cosmos. Y nada puede ser más apasionante que eso; quien lo entiende está en el camino correcto no sólo para asimilar teorías, conceptos y procedimientos científicos, sino para poseer una visión científica de la realidad, que debería ser la meta irrenunciable de cualquier ciudadano ilustrado y laico.
La educación, en todos sus niveles, debería estar vertebrada por un espíritu libertario y humanizador que se nutre de las conquistas y logros de la ciencia, no sólo porque ésta es el motor de transformaciones tecnológicas de envergadura, sino por algo más hondo: las explicaciones científicas son las mejores que tenemos para hablar razonablemente –no ilusoria o fantasiosamente— de la realidad que nos rodea y de nuestra propia realidad. En ella se cumple, mejor que con otros saberes, el mandato socrático que dice “conócete a ti mismo”, no manera definitiva sino provisional, aproximada, por aquello que también anota Sócrates acerca de la sabiduría: es más sabio quien tiene conciencia de que es más lo que no sabe que lo que sabe.
En un escrito dedicado a Frederick William Sanderson (1857-1922), Richard Dawkins dice algo con lo que quiero cerrar esta reflexión:
“La paternal sombra de Sanderson sonreía desde un rincón y ninguno de nosotros habrá olvidado jamás esa lección. Lo que importa no son los hechos, sino cómo los descubres y cómo piensas sobre ellos: educación en el verdadero sentido de la palabra, algo muy distinto a la actual cultura de frenesí por los exámenes… Incitemos un huracán de reforma por todo el país, barramos con nuestro soplido a los fanáticos de las evaluaciones con sus interminables ciclos de exámenes desmoralizantes y destructores de la niñez, y volvamos a la auténtica educación”3.
San Salvador, 9 de enero de 2020
1 Posteriormente, hice mi mejor esfuerzo por leer y entender otras obras de este eminente científico soviético; menciono, entre otros, El hombre con su mundo destrozado (Argentina, Granica Editor, 1973), El cerebro humano y los procesos psíquicos (Barcelona, Fontanella, 1978), y Cerebro y lenguaje (Barcelona, Fontanella, 1980).
2 Debo decir que además de este libro leí todo lo que pude de este científico argentino; recuerdo, entre otros, Psicología genética, Mano, cerebro y lenguaje, De la praxis a la razón, Psicología de la edad evolutiva, Naturaleza humana y educación, Psicología y pedagogía, Carta abierta a los consumidores de psicología y Estructura y dialéctica de la personalidad, todos publicados por la editorial Grijalbo de México.
3 Richard Dawkins, El capellán del diablo. Barcelona, Gedisa, 2008, pp. 86-87.
-Luis Armando González es Licenciado en Filosofía por la UCA. Maestro en Ciencias Sociales por la FLACSO, México. Docente e investigador universitario.
Del mismo autor
- No todo comenzó hace 200 años 17/09/2021
- Burbujas democráticas 02/09/2021
- Fetichismo tecnológico 15/07/2021
- La unidad de lo diverso 05/07/2021
- Pensamiento crítico y ciudadanía integral 01/07/2021
- Barbarie a la vuelta de la esquina 21/06/2021
- Sobre “de-colonizar”: una nota crítica 27/05/2021
- Una nota teórica sobre la primera infancia 19/05/2021
- Una mirada a lo jurídico desde Marx y Weber 11/05/2021
- Reforma educativa de 1995 y cohortes generacionales 10/05/2021
Clasificado en
Clasificado en:
Ciencia y tecnología
- Alfredo Moreno 22/12/2021
- William I. Robinson 20/12/2021
- William Robinson 16/12/2021
- Evgeny Morozov 16/08/2021
- Joseline García, OBELA 11/08/2021
